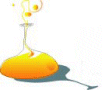
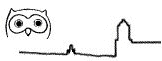
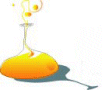 |
Las amapolas, ¿son rojas o ultravioletas? | 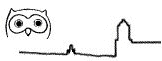 |
|
1. ¿Rojas o ultravioletas? Las amapolas en flor que el viento no para de columpiar en un campo ufano, ¿son rojas o ultravioletas? Indiscutiblemente y evidentemente, para los hombres son rojas: las vemos rojas. Pero para una abeja que en este ufano campo busca su polen, ¿serían también rojas? La respuesta que los humanos podemos dar a esta pregunta es negativa: para las abejas estas amapolas no serían rojas sino ultravioletas.
La abeja no puede percibir sino aquello que su aparato nervioso-sensorial determina a priori. Los humanos sólo podemos percibir aquello que nuestro aparato nervioso-sensorial nos determina a priori; sin embargo, hay muchas cosas que sabemos y no percibimos, que caen fuera de nuestro mundo perceptual pero no conceptual. Nuestro aparato nervioso-sensorial sólo nos permite responder a un sector muy reducido del inmenso campo de energía electromagnética, o sea, el espectro visible (los colores) constituye una pequeña parte del espectro electromagnético. Y no sólo el ojo humano, nuestro receptor visual, tiene unas limitaciones determinadas a priori, sino que todos los receptores de nuestro aparato nervioso-sensorial tienen los propios a priori. Los olores que capta un perro no son los olores que un humano capta: su mundo olfativo es mayor que mi mundo olfativo. Los leves ruidos que capta una lagartija me resultan completamente imperceptibles: su mundo auditivo no es mi mundo auditivo, los suyos a priori no son los míos. |
|
2. Lo que yo aporto y lo que viene de fuera: estructuras y estímulos Bastante antes de las anteriores diferenciaciones fisiológicas entre especies, los filósofos ya se habían dado cuenta de que los mismos humanos captamos los estímulos del mundo en función de algo subjetivo, personal. Un antiguo proverbio latín lo expresa: Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur; que significa: todo aquello que se recibe es recibo o estructurado según la forma del receptor. Y, inevitablemente, surgió, en la Época Moderna la reflexión sobre ¿qué pesa más, lo que proviene del exterior, aquello recibo, o bien lo que el sujeto aporta estructurando los datos que recibe?
Así, en la epistemología de Kant, el hombre no es un receptor pasivo de los estímulos que provienen del mundo, sino un interpretador activo. Nuestro conocimiento está determinado por unas estructuras a priori: no conocemos nunca las cosas tal y como son en sí mismas, nosotros conocemos las cosas mediatizadas por nuestro sistema de conocimiento. No vemos el mundo, vemos nuestro mundo: nos proyectamos en nuestro conocimiento de las cosas. Las características que el sentido común atribuye a la realidad misma, Kant las atribuye a la estructura cognoscitiva del hombre. En cierto modo, el espectador, con sus a priori, condiciona el espectáculo en el mismo momento de la observación.
|
|
3. El apriorismo después de Kant: Lorenz La concepción kantiana del espacio y tiempo como formas de la sensibilidad, o sea, como estructuras innatas de mi capacidad sensorial, ha sido el primer reconocimiento de que nuestro aparato sensorial con-forma la percepción de lo percibido. Un primer reconocimiento que se ha visto seguido de posteriores reconocimientos. Gracias a Konrad Lorenz (1903-89) y a otros neurofisiólogos de la percepción humana, hoy sabemos que el a priori sensorial tiene una indudable realidad biológica. Lorenz, en el marco de la teoría evolutiva del conocimiento y partiendo de Kant, habla de unos a priori biológicos. Todos los seres vivos están dotados de determinadas estructuras innatas. Ningún ser vivo es, en el momento de su nacimiento, un "recipiente vacío", una "tabula rasa", sino que viene equipado con "disposiciones" específicas que hacen posible el aprendizaje individual.
Si bien Kant negaba la posibilidad de conocer las cosas en sí mismas, Lorenz, y con él la mayor parte de los naturalistas actuales, acepta una cierta relación entre la cosa o existente en sí y la forma de mi sensibilidad o mi a priori. «La forma ha surgido a lo largo de miles de años de filogénia humana, en la confrontación cotidiana con las leyes reguladoras del existente en sí y como una adaptación a él, lo cual ha otorgado genéticamente a nuestro pensamiento una estructuración ampliamente correlativa a la realidad del mundo externo». (Konrad Lorenz La teoría kantiana del apriorístico bajo el punto de vista de la biología actual) |