
|
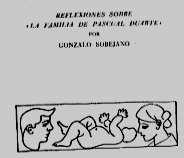
|
1. Dos aproximaciones a
|
-
1. Gonzalo Sobejano: Reflexiones
sobre La familia de Pascual Duarte
2. Gregorio Marañón. prólogo a La familia de Pascual Duarte
1. Dos aproximaciones a La familia de Pascual Duarte
1. Gonzalo Sobejano. reflexiones sobre La familia de Pascual Duarte |

|
Veinticinco años hace que se publicó la primera edición de La familia de Pascual Duarte y, en tal ocasión, podrían no ser inoportunas algunas reflexiones en torno a obra tan leída y glosada, tan reeditada y traducida. Aquel impetuoso relato prestigió rápidamente a su autor y atrajo la atención de muchos lectores hacia la narrativa española, abriendo vía a un no dudoso renacimiento de ella. Éstos son hechos que todo el mundo conoce y casi todo el mundo acepta. Menos inequívoca es la estimación de la trascendencia de la obra en sí misma: en su significación humana y como resultado artístico. Las reflexiones que siguen aspiran a conseguir alguna claridad en este sentido; claridad, al menos, para quien ahora las escribe.(1)
1.1. La "familia" de Pascual |
 |
Gracias al papel puramente transmisivo que el autor adopta para dejar solo al protagonista en la directa relación de su vida, La familia de Pascual Duarte ofrécese al lector, en lo esencial, como la confesión de un condenado a muerte. El condenado confiesa sus culpas para explicar públicamente su conducta. Los males que ha cometido no hallarán perdón de Dios ni justificación ante ningún tribunal, pero explicando cómo vino a cometerlos, a partir de qué circunstancias, podrá él mismo iluminar la trayectoria de su vida y serenar con esa luz de la palabra escrita su turbada conciencia.
Confesión de un condenado a muerte. Como tal, narración de los hechos que han conducido a la condena y reflexión sobre aquellos hechos a la sombra de la muerte.
Importante es comprender que la textura de la obra -esa matización e interrupción del relato por la reflexión- se debe a un propósito íntimamente confesional. No menos importante, reconocer a quién la confesión va destinada. Puesto que el mismo Pascual declara que quiere hacer confesión "pública", su destinatario último es todo el mundo; pero de hecho Pascual envía sus papeles, y ello con ansiedad y preocupación visibles, a un amigo del Conde de Torremejía, señor de su pueblo natal, dueño de la única casa no pintada de blanco pero adornada por un viejo escudo. Cabezas de guerreros antiguos, en ese escudo, miraban a poniente y levante como si quisiera representar que estaban vigilando lo que de un lado o de otro podríales venir. De nada sirvió esa simbólica vigilancia: el Conde murió a manos de Pascual. Y Pascual dirige el envío a un amigo de su víctima, a ese Sr. Barrera que fallece sin descendencia y tiene que legar sus bienes a las monjas del servicio doméstico. Por qué, en vez de a ese desconocido señor de tan desierta agonía, no enderezó Pascual su confesión a otra persona (el director del penal, el capellán, su hermana Rosario si aún vivía, un amigo, un representante de la Justicia, un escritor) es una particularidad que debe de tener su sentido.
Los crímenes de Pascual Duarte, y sus desgracias, no sólo han de verse como acumulación truculenta de violencias, ni como abundante ejemplario de la condición trágica de toda existencia, ni en fin como serie de pruebas de un temperamento patológico: deben ser examinados a la luz que sobre ellos arroja la índole de la persona a quien van confesados. Y esa persona no es sino un "alter ego" del insigne patricio local. Es como si en la persona del Sr. Barrera resucitase Pascual Duarte al Conde de Torremejía para explicarle, y explicarse a sí mismo, por qué todas sus violencias remataron en rematarle. En rigor el crimen culminante de Pascual no es el que tiene por víctima a su madre, aunque así lo parezca, sino el que tiene por víctima al Conde, crimen solamente aludido en la obra pero que es el que lleva al protagonista, sin remisión, al patíbulo; y no es éste el crimen culminante porque le arrastre al castigo inapelable, sino porque es el único ajeno a las inmediatas urgencias de la sangre. Es el único crimen social.
Para percatarse de lo indicado convendrá examinar una por una las violencias de que Pascual Duarte se va declarando autor. Por el orden en que se suceden en la historia, no por el orden en que aparecen dentro de la confesión, son éstas; Pascual hiere a Zacarías en una disputa (cap. 8), mata a navajazos a la yegua que descabalgó a su mujer (9), mata con la escopeta a la perra Chispa porque le molesta su mirada (1), mata a "EL Estirao" a golpes en lucha provocada (16), mata a navajazos a su madre (19) y remata al Conde de Torremejía. De todas estas violencias Pascual sólo es auténtico responsable de dos, acaso de una sólo. Los navajazos a Zacarías, por ciegos y numerosos que sean, obedecen a provocación : Zacarías, a altas horas de la noche y después de trasegar mucho vino, ha insinuado alguna suspicacia respecto a la boda de Pascual y Lola, y el que se cree aludido reacciona como hubiera reaccionado Zacarías en caso contrario. Se trata de una vulgar riña en la taberna, en la atmósfera de una aldea extremeña, de hombre a hombre o, mejor, entre machos. La furia de Pascual se manifiesta de un modo semejante cuando, enterado de que su mujer ha abortado a consecuencia de un movimiento de la yegua, entra en la cuadra y clava la navaja repetidamente en el animal. Otra vez una reacción inmediata, por excitación mecánica. Cuando un niño golpea rabioso una puerta porque no se abre, está cometiendo el mismo acto violentamente inocente que Pascual con la yegua. La violencia que sigue consiste en los disparos contra la perrilla. Un crítico ha llegado a decir que, por paradójico que parezca, la matanza de la perra es el "crimen" más injustificado de todos(2) Pero hay que situar esa acción en el tiempo en que ocurre, que es aquel en que la madre y la mujer de Pascual tienen a éste asediado a reproches por la muerte del hijo. Pascual, evitando atentar contra las enlutadas plañideras, traslada su resentimiento a la perra, madre malograda también, símbolo femenino de ellas. Si las mujeres le tienen acorralado, cargando sobre él la culpa de malogro del niño, y si la perra, mirando a Pascual con mirada fría y escrutadora, penetra en su aliviada soledad como añadiendo más reproches, no es de extrañar, dado el temperamento del sujeto, que vuelque su afán de represalia en el ser más accesible e insignificante. En cuanto a "El Estirao", es el rufián de su hermana y el seductor y asesino indirecto de su mujer. Si Pascual no le mata antes es porque había prometido a Lola no hacerlo. "El Estirao", que ya le había excitado tiempo atrás, vuelve a provocarle ahora, viene a llevarse a Rosario, alardea, gallea, y Pascual, aun entablada la lucha, va a perdonarle la vida; pero es entonces cuando el rival alude al amor que Lola debía de profesarle, y Pascual se ciega, sólo ve su deshonra y tiene que acabar con él.
Queda el matricidio. La madre de Pascual reúne, desde el principio, todos los defectos y no posee una sola cualidad buena: es mala esposa, adúltera, madre cruel o indiferente, alcahueta, discutidora, sucia y descuidada, borracha, entrometida, y no manifiesta nunca a Pascual el más mínimo amor, ni siquiera atención. Éste ha ido acallando en su conciencia las voces del odio. Ha asesinado ya a la madre imaginariamente y, para no hacerlo en la realidad, ha huido. Viendo amenazado su segundo matrimonio por culpa de ella, decide matarla, pero todavía vacila e incluso va a desistir de su propósito y sólo el hecho de que la madre despierte precipita la consumación del crimen. Pascual ve todas las calamidades de su vida cifradas en su madre, origen de su vivir, culpable de su venida al mundo. ¡Hijo desnaturalizado, sí, pero madre igualmente desnaturalizada!
Hasta aquí los crímenes de Pascual Duarte proceden desde el automático impulso de desquite contra el agente de una molestia o herida (animales), pasando por la emocional venganza de honor contra el burlador, hasta llegar a una especie de venganza metafísica contra el origen de su vida desastrada. Sólo al asesinar al Conde de Torremejía, Pascual ha encontrado por fin a un culpable distante. Lo ha encontrado, no en la familia particular, sino en la familia general, en la sociedad.
Mató a la yegua porque malogró su primer hijo, mató a la perra porque en su mirada resumía los reproches por la pérdida del segundo, mató a "EI Estirao" porque sedujo a su mujer y explotó a su hermana, mató a su madre para vengar en ella las desgracias todas de esta su familia de sangre. Pero aunque los motivos por los cuales Duarte asesinó al Conde de Torremejía no se den a conocer, la actitud del criminal respecto a esta futura víctima trasparece en significativas alusiones.
Ya al comienzo del relato se refiere Pascual a la casa del Conde, situada en la plaza del pueblo, cerca de la iglesia. Casa de dos pisos, con recibidor de azulejos y macetas, pero que, cosa rara para el capital del dueño que no reparaba en gastar, se diferenciaba de las demás en no estar enjalbegada su fachada, como hasta la del más pobre estaba: tenía en cambio aquel escudo vigilante que hemos dicho. Mi casa -anota luego Pascual- estaba fuera del pueblo, era estrecha y de un solo piso, como correspondía a mi posición, etc. Las clases sociales aparecen así distinguidas breve pero netamente: el pueblo pobre al margen y pegado a la tierra; la nobleza y la iglesia en el centro, realzadas. También recuerda Pascual en esas páginas iniciales que su mujer decía que las anguilas del regato estaban rollizas porque comían lo mismo que don Jesús, sólo que un día más tarde, y la siguiente observación posee algún matiz de germinal amenaza: ¡Los habitantes de las ciudades viven vueltos de espaldas a la verdad y muchas veces ni se dan cuenta siquiera de que a dos leguas, en medio de la llanura, un hombre del campo se distrae pensando en ellos mientras dobla la caña de pescar, mientras recoge del suelo el cestillo de mimbre con seis o siete anguilas dentro!. Poco es lo que, más adelante, alude al insigne patricio. Pascual andaba a la caza de la perdiz -- -bordeando la finca Los Jarales de don Jesús- cuando tuvo el primer encuentro con "El Estirao". (Nuevamente la impresión de un vivir al margen, excluido de ciertos límites.) Y luego, cuando Pascual va a ver al cura y lo halla a punto de celebrar la misa, esa misa que decía para don Jesús, para el ama y para dos o tres viejas más, el cura le manda esperar. Siéntate allí. Cuando veas que don Jesús se arrodilla, te arrodillas tú; cuando veas que don Jesús se levanta, te levantas tú; cuando veas que don Jesús se sienta, te sientas tú también... Pascual no sabe, pues, atender a una misa y el cura, que sabe que no lo sabe, le aconseja reproducir mecánicamente unos movimientos, los movimientos rituales de don Jesús, único varón del pueblo que acude al templo. Lamentando Pascual, más tarde, que su buen comportamiento en la cárcel de Chinchilla le trajese, con la libertad, un nuevo enfrentamiento con el mundo, piensa en lo beneficioso que para él hubiese sido cumplir entera la larga condena: yo -este pobre yo, este desgraciado derrotado que tan poca compasión en usted y en la sociedad es capaz de provocar- hubiera salido manso como una oveja, suave como una manta, y alejado probablemente del peligro de una nueva caída. El Sr. Barrera, como queda apuntado, no puede ser sino el mismo don Jesús, su vivo representante, y que es así lo da a entender Pascual en la carta que a aquél dirige: Reciba, señor don Joaquín, con este paquete de papel escrito, mi disculpa por haberme dirigido a usted, y acoja este ruego de perdón que le envía, como si fuera al mismo don Jesús, su humilde servidor.
Recordemos, además, cuál es el comienzo de aquel paquete de papel escrito, pues en ese comienzo la relación, que a primera vista podría parecer desprovista de toda referencia intencionada a las determinantes sociales de la conducta del condenado, revela un sentimiento de diferencia social no por envuelto en la superstición fatalista del hombre rústico menos evidente:
Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variamos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin: la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Aquéllos gozan de un mirar sereno y al aroma de su felicidad sonríen con la cara del inocente; estos otros sufren del sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrébol y colonia, y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya.
Si estas expresiones denotaran un fatalismo general e informe, las flores, la felicidad, el arrébol y la colonia tendrían sólo un sentido alegórico y serían meras imágenes de la virtud adscrita, desde la eternidad, a tal o cual hombre por el azar o por la providencia. Pero no parece que aquéllas sean puras imágenes alegóricas, sino alusiones concretas a una diferenciación más social que moral. Entre el camino de las flores y las floridas macetas del recibidor de don Jesús, y entre el sonreír con la cara del inocente y la última actitud de ese sujeto (le llamó Pascualillo y sonreía) existe una relación, notada o no por el autor, pero notable para el que lee. Y la felicidad, el arrébol y la colonia son referencias concretas antes que emblemas de la virtud, como entrañan materia de experiencia y por pura simbología moral el sol violento de la llanura, el ademán defensivo de la alimaña y los tatuajes, o sea, las huellas imborrables de un vivir menesteroso y duro.
Lo señalado no tiene por objeto atribuir a La familia de Pascual Duarte una densa intención social de testimonio y protesta. El autor de La colmena y de tantos libros de andar y ver las tierras españolas no ha menester que nadie venga a hacer de su primera obra un documento de preocupación nacional, con el intento de añadirle trascendencia mayor a posteriori.
Las interpretaciones que podríamos llamar "patológica", "moral", "existencialista" y aun "tremendista", de la novela tienen, cada una, pretextos razonables. Sin embargo, aunque Pascual Duarte obra a menudo como un demente, aunque su confesión contiene elementos de vieja moral y de moralidad general, aunque parece dar una visión de la angustia consustancial a la condición humana y aunque amontona violencias y fealdades a un furioso ritmo que evoca los romances de la calle y las crónicas de sucesos espeluznantes, creo que, no tanto en la conciencia de Pascual Duarte cuanto en la de su hacedor, está presente, por vía de alusión y reticencia, la validez del destino de Pascual como el destino de una gran parte del pueblo español, falto de educación y de medios, al borde mismo de la guerra civil y dentro de esta colisión nefasta. La familia de Pascual Duarte no es sólo la familia carnal, sino la familia social, la sociedad española en cuyo seno -bien poco materno- se formó, se deformó, aquella oveja sacrificial, aquel cordero pascual. Porque Pascual Duarte, que tantas víctimas hace, resulta ser, no ya una víctima más de la Ley, sino la víctima de su familia carnal y de su familia social. Y confirma esto el hecho en que la crítica menos ha insistido: el hecho de que la confesión del condenado a muerte sea una confesión pública dirigida al representante de la clase social agredida en la persona del Conde de Torremejía.
La familia de Pascual Duarte, así vista, es una narración en forma autobiográfica que expone la perdición de un hombre en las determinadas circunstancias familiares y sociales que el relato mismo describe o indica. Y esa perdición, que encierra una validez típica no en los detalles de la fábula sino en su total sentido, tiene por causa el abandono y por resultado la soledad.
El reloj de la plaza del pueblo está parado. La choza de Pascual, fuera del pueblo. En la choza hay una cuadra vacía y desamparada. Olor a bestia muerta. Carroña en el vecino despeñadero. Un pozo cegado. Un regato medio seco, sucio y maloliente. Padre y madre, abandonados en su conducta, se abandonan a las vanas disputas, al alcohol, a la animalidad. Para no salir en la vida de pobre no valía la pena aprender nada, pensaba la madre de Pascual, y éste, talmente estimulado, abandona la escuela. Rosario abandona la casa para prostituirse. El abandono en que vegeta el pequeño Mario llega al extremo de que un cerdo pueda comerle las orejas y la criatura maltratada permanece horas y horas tirado por el suelo, la boca en la tierra. A la iglesia no van más que don Jesús y dos o tres viejas. Muerto Pascualillo, deshecha la posibilidad de calor en el hogar, Pascual Duarte necesitará huir, huir lejos del pueblo, pensando en huir también de la patria y saltar a las Américas. A su vuelta, la mujer abandonada por él morirá confesando su error. Y el matador de "EI Estirao", al regresar del presidio, busca en su imaginación un andén poblado de amigos y en la casa una madre y una hermana ocupadas con su recuerdo; pero en el andén no había nadie y en la casa la madre le recibe como si hubiera preferido no verme. Una última esperanza: su novia Esperanza. Pero ya es tarde para escapar del pueblo, de la madre, de la propia sombra, y el fin será matar, matar y salir huyendo, corriendo por el campo.
En el vacío de la casa, del pueblo y de la patria Pascual Duarte existe en soledad, con su sombra por única compañera. El niño que contempla las discordias y el envilecimiento de sus padres está solo. Más solo le dejan la muerte del padre y del hermano, la huida de la hermana. En soledad observa la ciudad o la finca del Conde. El hijo abortado y el malogrado le ponen solo ante las mujeres enlutadas. Temía la puesta del sol como al fuego o como a la rabia; el encender el candil de la cocina, a eso de las siete de la tarde, era lo que más me dolía hacer en toda la jornada. Todas las sombras me recordaban el hijo muerto, todas las subidas y bajadas de la llama, todos los ruidos de la noche, esos ruidos de la noche que casi no se oyen, pero que suenan en nuestros oídos como los golpes del hierro contra el yunque. Pascual dispara contra la perra porque la mirada de ésta incide en su soledad sobrecogida, como una acusación. Soledad del emigrante. Soledad del viudo. Soledad del prisionero. Soledad en la estación de partida y en la de llegada. El cementerio con su tapia de adobes negruzcos, su alto ciprés y su lechuza silbadora: EI cementerio donde descansaba mi padre de su furia; Mario, de su inocencia; mi mujer, su abandono, y El Estirao, su mucha chulería. El cementerio donde se pudrían los restos de mis dos hijos, del abortado y de Pascualillo, que en los once meses de vida que alcanzó fuera talmente un sol... A solas con la sombra de su cuerpo, intentando en vano desprenderse de ella. Miré para el firmamento; no había una sola nube en todo su redor. Soledad al llegar a la casa. Aislamiento en la nueva familia, por culpa de la madre con su ademán siempre huraño y como despegado. Soledad, por último, ante la muerte, entre las paredes de la celda.
Es, por tanto, Pascual Duarte un individuo abandonado y solitario. Abandonado, no de Dios, como él cree en su ingenuo fatalismo, sino de su familia, la inmediata y la general. Solitario, no tanto porque toda vida humana sea en último término soledad, sino porque la sociedad de que debía formar parte congruente y útil no le ha incorporado: le ha abandonado desde siempre. De ahí que, no obstante su reiterado papel de vengador y asesino, él sea la víctima principal: el manso cordero acorralado y asustado por la vida, la oveja descarriada, la oveja que apuñalan en el matadero -esa oveja en cuya sangre caliente mojan las alpargatas los niños crueles.
Esta visión del significado de La familia de Pascual Duarte, a la que cabe llegar -sin pretensión de originalidad, pero con propósito de veracidad- gracias a una lectura detenida del texto, puede corroborarse poniendo éste en relación con el contexto general de la novela española de los treinta años últimos.
1.2. Hacia un nuevo Realismo |

|
Por los años anteriores a 1936 los novelistas de España, con muy raras excepciones, cultivaban un tipo de novela marcadamente subjetiva y dada a la abstracción. La transfiguración artística de ciertos contenidos de conciencia individuales importaba a aquellos autores mucho más que el reflejo o trasunto de la realidad actual y comunitaria. Contrariamente, después de la guerra la actitud de los más destacados narradores comenzó pronto a distinguirse por su realismo, entendiendo aquí por realismo la atención primordial a la realidad presente y concreta, a las circunstancias reales del tiempo y del lugar en que se vive. Tómase tal realidad, entonces, como fin de la obra de arte y no como medio o como pretexto para llegar a ésta. Se la quiere sentir, comprender e interpretar, elevándola a la imaginación sin desintegrar ni paralizar su verdad.
La consecuencia más general de la guerra, en lo que concierne a la novela, ha sido la adopción de este nuevo realismo: nuevo porque sobrepasa la observación costumbrista y el análisis descriptivo del realismo decimonónico mediante una voluntad de testimonio objetivo artísticamente concentrado y social e históricamente centrado. En este nuevo realismo pueden señalarse dos direcciones: hacia la existencia del hombre español contemporáneo en aquellas situaciones que ponen a prueba la condición humana (realismo "existencial") y hacia el vivir de la colectividad española en estados y conflictos que revelan la presencia de una crisis y la urgencia de su solución (realismo "social").
La primera dirección predomina en los narradores de la generación de la guerra (Cela, Laforet, Delibes) y en algunos exiliados (Max Aub, Francisco Ayala) a partir de 1940; la segunda, en los de la generación siguiente (Aldecoa, Ferlosio, Ferrández Santos, Goytisolo, Matute, Martín Santos, Marsé) a partir de 1950. EI nuevo realismo generado tras la guerra ha tendido, pues, hacia dos objetos principales: la existencia del hombre español actual, transida de incertidumbre, y el estado de la sociedad española actual, partida en agrupaciones solitarias. Perplejo o desarticulado, el pueblo aparece en las novelas de este tiempo como pueblo perdido. Y en busca del pueblo perdido van sus autores más conscientes, más responsables, más fecundos.
Dentro de la novela realista "existencial" pueblo perdido significa nación perturbada en su desenvolvimiento (perdición en la historia) y compañera difícil para la persona (perdida de solidaridad). Dentro de la novela realista "social" pueblo perdido quiere decir tierra mal conocida (pérdida en la distancia, no sólo física) y sociedad desgarrada (perdición de grupos y clases en apartamiento).
Verdad es que, al concluir la guerra, manifestáronse en España primeramente dos tendencias contradictorias: a la evasión y a la recordación del conflicto reciente. Aquella tendencia evasiva la compartían novelistas caducos, retrasados en visión y técnica, y distraídos en el humor, el sensacionalismo o los meros ejercicios de estilo. Los autores de novelas sobre la guerra, fuesen observadores de retaguardia, militantes de vanguardia, o intérpretes a distancia, contribuyeron a poner de actualidad la confidencia autobiográfica.
La familia de Pascual Duarte no es, claro, una novela sobre la guerra, pero tampoco un experimento humorístico, sensacionalista o puramente literario. Constituye una primera tentativa de realismo existencial.
Los narradores de esta dirección buscan el pueblo perdido y vienen a encontrarlo en angustiosa situación de incertidumbre bajo la superficie de la paz. O lo buscan en el punto de roce entre la persona y los otros y hallan a la persona en individual soledad y a los otros en enajenación masiva, comprobando una muy difícil o imposible comunicación. Los temas abordados por estos autores son, sustancialmente, dos: la incertidumbre de los destinos humanos y la ausencia o dificultad de comunicación. La guerra misma no es vista por ellos en su para qué, sino en su porqué y en su cómo: desconcierto previo incontenible, estallido y repercusión de las hostilidades.
Caminos inciertos, título del ciclo iniciado en 1951 con La colmena , podría designar el sentido de la mayor parte de estas novelas. De la incertidumbre consustanciada con la falta o mengua de solidaridad dan fe muchos títulos: El laberinto mágico, La forja de un rebelde, Nada, Un hombre a la deriva , La quiebra, La pendiente, La colmena, La noria, Esta oscura desbandada, etc. Las acciones en que van concretándose los personajes de estas novelas son traspiés, vueltas y revueltas, desviaciones, caídas. Personajes metidos en un laberinto, encerrados en las celdillas de la estéril colmena, girando en la noria, lanzados a la deriva, resbalando por la pendiente, con las raíces rotas. Se encuentra en tales novelas esas situaciones en las que el pensamiento existencialista cree auscultar la condición humana: vacío y repetición (Nada, La colmena, La noria), náusea (La cabeza del cordero), necesidad de elegir (El camino, Sin camino, La isla y los demonios), enfermedad o amenaza de muerte (Pabellón de reposo, La sombra del ciprés es alargada, Cuando voy a morir, Con la muerte al hombro, La hoja roja). Reina en ellas un clima de angustia, y las formas habituales de comportamiento son la violencia (Pascual Duarte, Epitalamio del prieto Trinidad, El vengador, Muertes de perro), la rutina (Nada, La colmena, La noria) y el ensimismamiento (Pascual Duarte, Pabellón de reposo, etc.) Violencia para descargarse de la opresora incerteza o liberar energías sin empleo. Rutina de los menudos menesteres que, en la árida monotonía de una paz insular, carecen de finalidad colectiva estimulante. Ensimismamiento en el alma deshabitada que sólo visitan los espectros de un pasado nefasto. La violencia conduce al llamado tremendismo; la rutina, al neorrealismo y al conductismo; el ensimismamiento, al empleo creciente del monólogo interior, cauce del recuerdo y de la espera a solas. O las gentes que pueblan esas novelas claman, destruyen, violan, asesinan; o asisten, pululan, vagan, matan el tiempo; o recuerdan y aguardan, abismadas.
Con preferencia esas novelas presentan ambientes ciudadanos: la urbe caótica, la ahogada ciudad de provincia. Pero, por ejemplo, Pascual Duarte y los libros de viaje del mismo Cela, así como algunos relatos de Delibes o las evocaciones de ciertos exiliados, abren paso a la tendencia a explorar aspectos olvidados o desconocidos de la España de campos y aldeas.
Insolidaridad, incertidumbre, violencia, rutina, ensimismamiento, angustia ciudadana, exploración de la tierra incógnita: tales son, en mi entender, algunos de los rasgos esenciales del contenido de muchas novelas que podemos estimar expresivas de un realismo existencial. Entre los vencedores o entre los vencidos, sus autores habían de ver su propia vida quebrada en dos vertientes, como la vida de su pueblo: revolución, contrarrevolución. Tenían que novelar destinos inciertos, exponer acciones nacidas de un ímpetu sin soporte ni meta y mostrar el desvarío de las ciudades o el desamparo de los campos.
Más bien que considerar La familia de Pascual Duarte como el comienzo ocasional de un renacimiento de la narrativa española sería justo mirarla como un primer paso hacia ese movimiento de realismo existencial, poniendo en conexión su tema (la perdición de un hombre), sus motivos (violencia, ensimismamiento) y su fondo (campo español, desenlace en la guerra) con otras obras que, a primera vista muy desemejantes, concuerdan en algo o en mucho con su sentido total: Campo cerrado, Nada, Pabellón de reposo, Los Abel, Cuando voy a morir, Mi idolatrado hijo Sisí, Los cipreses creen en Dios, Las buenas intenciones, etc. Me refiero, como se comprenderá, a homogeneidad de clima y convergente valor de atestiguación más o menos explícita o deliberada.
Cuantas interpretaciones prescindan del fondo histórico-social denotado por La familia de Pascual Duarte podrán ser, y son algunas de ellas sin duda, explicaciones de alto valor, pero incompletas. Pascual Duarte es la violencia primitiva, es un ejemplo del angustiado existir de la criatura humana, es acaso un sujeto predispuesto a la esquizofrenia o a la epilepsia, es un buen hombre impelido por otros hacia reacciones criminales, pero es todo esto antes del estallido de la guerra española y durante sus primeros estragos, y esto que él es está escrito poco después de sofocado el incendio. La familia de Pascual es la familia que hizo posibles tantas desgracias y violencias de tantos como él, portadora de la discordia y de la ruina, y víctima de aquella otra familia mayor, de aquella gran familia española convulsionada y rota. Pascual Duarte, víctima de las circunstancias y de los que crearon esas circunstancias, se deshace haciendo otras víctimas, la última de ellas la más representativamente responsable de circunstancias tales. Piénsese por un momento que la otra novela de mayor resonancia en la España recién salida de la guerra, Nada, de Carmen Laforet, descubría también la historia de una familia y por cierto de una familia análogamente discorde, deshecha y envilecida.
Y es que el buen novelista no sólo habita en su sociedad: participa de ella, opera con ella y sobre ella. Con penetrante mirada distingue la hora de vida de esa sociedad en el reloj de la historia, y no cronológica, sino dinámicamente. ¿De dónde viene, donde está y adónde, va la actual sociedad?, esto es lo que sabe preguntar y anhela responder el que narra los hechos y describe las circunstancias de su mundo con entera conciencia. Y lo hace presentando, representando; no con discursos ni excursos.
1.3. Resultado artístico |
 |
No es extraño, sin embargo, que sólo escasamente se haya visto lo que La familia de Pascual Duarte representaba como testimonio de la realidad española inmediata. Y no es extraño por dos razones: la primera, que el autor abordó por alusión y aun con elusión aquella realidad, desarrollando en cambio los incidentes de su particular fábula muy intensamente; la segunda consiste en que no le fue fácil dar el contenido propuesto (la confesión de un condenado a muerte) la forma unitaria adecuada, por sentirse atraído hacia diversos patrones narrativos : la novela picaresca antigua y la neopicaresca urbana de Baroja, el romance de ciego y la tragedia rural (Valle-Inclán, García Lorca). Heterogeneidad de sugestiones literarias muy propia de un escritor que empezaba.
La explicación más sencilla del procedimiento alusivo-elusivo sería la ocasional: que el autor no encontrase oportuno, apenas trascurridos tres años desde el fin de la guerra, mostrar claramente, en un caso ejemplar, cómo fue posible que tantos españoles del pueblo viniesen a estrellar sus vidas contra lo tradicionalmente respetado. Admitida esa razón momentánea, se puede notar con todo que aquel procedimiento, lejos de restar valor a lo sólo aludido o eludido, se lo aumenta, así como en una reunión prevista la persona que falta adquiere tal vez mayor relieve y gravita más poderosamente que quienes han venido y están ahí participando en la conversación. Por muchas desgracias y violencias que protagonice Pascual Duarte a lo largo de su rememoración, sabemos desde un principio que va a ser ejecutado por el asesinato del Conde de Torremejía y que su confesión toda, la parte que conocemos y la que no conocemos, va dirigida en último término a esa víctima postrera.
En cuanto a los modelos literarios, son visibles y no ha faltado quien los señale, pero conviene precisar por qué y cómo obran. Hacia la novela picaresca antigua tenía que volver los ojos C.J.C. casi necesariamente, dada la semejanza temática y formal entre lo que se proponía referir y aquel género narrativo: confesión de los extravíos de un hombre en su mundo social desde el punto de vista del que ha llegado al cabo de ellos y puede reconocer el extremo de perdición en que se encuentra. Guzmán de Alfarache contaba su odisea como galeote contrito: Pascual Duarte cuenta la suya -menos vasta e intrincada- como delincuente arrepentido que aguarda en la cárcel el momento de su ejecución. En cierto modo las reflexiones que interrumpen el relato de Pascual, aunque mucho más breves y nada doctrinales, están en consonancia con las de Guzmán por lo que significan de lamentación y de reconocimiento demasiado tardío de los errores. Pero no es a la obra de Alemán a la que debe más La familia de Pascual Duarte, sino al Lazarillo y, sobre todo, al Buscón.
Los cinco primeros capítulos (niñez de Pascual, su casa, padres y hermanos) dependen mucho de las mencionadas novelas, Yo, señor, no soy malo, comienza Pascual. Yo, señor, soy de Segovia, comentaba Pablos. De lóbrega y oscura califica Pascual la cuadra de su casa, con los mismos adjetivos que Lazarillo aplicaba a la casa del escudero, aquella casa que él confundía con el sepulcro. Al padre de Pascual lo guardaron por contrabandista, de modo semejante a como Tomé González padeció persecución por justicia a causa de los hurtos que había en los costales de la molienda, o como el padre de Pablos estuvo preso por rapar las bolsas y no sólo las barbas. La madre de Pascual aparece retratada con rasgos muy negativos, como lo estaba la madre de Pablos, y la siguiente frase del campesino extremeño recuerda, no detalles, pero sí el tono cínico del pícaro al referirse a las virtudes maternas: no la vi lavarse más que en una ocasión en que mi padre la llamó borracha y ella quiso demostrarle que no le daba miedo el agua. Los altercados y las broncas entre los padres de Pascual traen a la memoria las disputas entre los de Pablos. Como la madre de Lazarillo, la de Pascual da entrada en su casa a otro hombre (allí un hombre moreno y aquí el señor Rafael), y de ese trato nace un hermanito menor (allí un negrito muy bonito, aquí el desventurado Mario). También Pablos tenía un hermanico de siete años, que murió de unos azotes que le dieron en la cárcel, lo que sintió mucho su progenitor porque era tal que robaba a todos las voluntades. (Aquí es Rosario la que hablaba con tal facilidad y tal soltura que a todos nos tenía como embobados con sus gracias y, como el hermano de Pablos, robaba con... gracia y donaire.) En fin, si Pablos sale pronto de la escuela persuadido de que, aunque no sabía bien escribir, para mi intento de ser caballero lo que se requería era escribir mal, Pascual se deja convencer enseguida por su madre para abandonar la escuela en razón de que para no salir en la vida de pobre no valía la pena aprender nada. Y cuando Pascual huye del pueblo hacia el ancho mundo, lo hace en busca de un lugar donde nadie nos conozca, donde podamos empezar a odiar con odios nuevos, y proyecta pasar a las Américas de manera parecida a como actúa Pablos: Determiné de salirme de la corte, y tomar mi camino para Toledo, donde ni conocía ni me conocía nadie; no de escarmentado -que no soy tan cuerdo-, sino de cansado, como obstinado pecador, determiné... de pasarme a Indias..., a ver si, mudando mundo y tierra, mejoraría mi suerte. Pascual, en La Coruña, practica diversos oficios: mozo de estación, cargador en un muelle, sereno y guarda de una mancebía, tras los cuales se perfila el antiguo esportillero, paje o mozo alcahuete. La crítica social no se ejerce explícitamente, pero sí a través de la exposición de la propia conducta descarriada, como en la obra de Quevedo.La acción misma es contada por sucesión rigurosa de aventuras o lances, y no termina: se interrumpe.
Si era lógico que Cela volviese la vista a la tradición picaresca por los motivos indicados, lo cierto es que, a causa del deslumbramiento producido por los modelos, La familia de Pascual Duarte muestra algunos desajustes que debilitan un poco la fundamental gravedad del relato. Para contar la perdición de un hombre del pueblo de España, de la España que hizo la guerra civil, la antigua novela picaresca podía ofrecer elementos adecuados; la autoconfesión, la estructura lineal de la historia (expresiva de la sucesión de los errores y del mismo errar sin meta), la crítica implícita de los males sociales, la solitaria lucidez del que en extremo de muerte contempla su vida de niño a hombre como un extravío causado por él mismo y por los demás. Pero en la picaresca antigua había otro elemento; el ingenio, la burla, el distanciamiento cínico, la visión irónica de uno mismo y de lo más allegado a uno mismo; y este elemento, que asoma en los primeros capítulos de La familia de Pascual Duarte, discrepa de la psicología del protagonista, tan brutal en sus resultados como se quiera, pero básicamente bondadosa y confiada. Incluso el espacio concedido a aspectos como las broncas de los padres, la presencia del señor Rafael o la pasión y muerte del hermanito, parece una consecuencia de la antigua familia del pícaro con su repertorio de anécdotas cómico-burlescas.
Al hacerse hombre Pascual Duarte, esto es, al tratar de fundar su propia familia, los ecos de la picaresca clásica pierden volumen, dando paso a la irradiación de otro módulo literario, o más bien, subliterario: el romance de ciego, la crónica criminal. Los capítulos 7 a 9 presentan, en una prosa de alta calidad desde luego, un fondo temático-ambiental de romance de feria: la moza preñada y el mozo que va al cura para arreglar el asunto como Dios manda, la luna de miel en la posada del Mirlo y la reyerta en la taberna del pueblo, los malos agüeros que presagian el aborto. Y algo análogo cabe decir de los capítulos 15 y 16 (la casada infiel, la riña a muerte con "El Estirao") y de los capítulos 18 y 19 (la segunda novia, el matricidio). ¿Hay algo más típico del romance de ciego, o de la cruda página de sucesos, que el hijo desnaturalizado que mata a la madre o la madre desnaturalizada que mata al hijo? Que C.J.C. tuvo en cuenta esa subliteratura de parricidios e infanticidios, parece indudable. Esa subliteratura no inventa los hechos, pero los declama con el tono patético y el detallismo cruento que sabe gustan al público al que se dirige. Y no es Cela el primero en recurrir a tal patrón: ya Baroja, Valle-Inclán, Noel, Solana o Pinillos habían hecho ensayos y aproximaciones. Éstos son nombres que suelen citarse en constelación con C.J.Cela. Recordemos también que La familia de Pascual Duarte emplaza su acción en un pueblo del campo extremeño, no lejos de la población de Don Benito, la del famoso crimen que poetizó Ramón Pérez de Ayala en La caída de los Limones y pintó con paleta naturalista Felipe Trigo en su olvidada y tremenda novela Jarrapellejos.
El paso de la picaresca antigua al romance plebeyo (capítulos 7 a 9) está suavizado por la reflexión carcelaria del capítulo 6. De la atmósfera de romance se sale después, en dirección hacia la segunda meditación penal del capítulo 13, por un trío de capítulos (10 a 12) donde la muerte del niño, la oquedad de la casa y la obsesiva lamentación de las mujeres enlutadas se esbozan con tintes y rumores de tragedia rural mítica al modo de Valle-Inclán (Tragedia de ensueño, El embrujado) y García Lorca (Yerma, La casa de Bernarda Alba). Los presagios de aquella muerte que viene en el aire recuerdan la Tragedia de ensueño, de Valle. El luto, los ayes, el reproche de las mujeres al hombre que no ha sabido crear familia y cuya simiente se pierde, al García Lorca teatral, incluso en ciertas imágenes: tu carne de hombre que no aguanta los tiempos , mis pechos, duros como el pedernal: mi boca, fresca como la pavía, tu sangre que se vierte en la tierra al tocarla. Tras la segunda meditación en la celda, la picaresca retoma, pero en la faceta proletaria que Pío Baroja había modelado a principios de siglo (3). Ocupa ese cuadro neopicaresco el capítulo 14: Pascual en el camino, en Madrid y en La Coruña. Al volver al pueblo, se reanuda el romance tremendo, sólo mitigado en el capítulo 17 por aquellas reflexiones que, enlazadas al relato de la salida de Chinchilla y el regreso a Torremejía, podrían considerarse a manera de un tercer inciso meditativo.
Ni la ironía del pícaro antiguo ni el patetismo pintoresco del romance de feria ni las condensaciones míticas y metafóricas de la tragedia se ajustaban perfectamente a la cándida gravedad de la confesión de Pascual, cuya unidad ponen en peligro, no sólo por la heterogeneidad de actitudes que implican (irónica, patética, lírica) sino por el recubrimiento de literatura que suponen. Debe reconocerse, sin embargo, que el autor había buscado en la tradición literaria española lo en principio más consonante con su tema, porque si la antigua picaresca brinda el monólogo confesional, la disposición sucesiva de los hechos y la crítica inmanente a lo largo de la narración de una vida, el romance aporta sus enormes trazos y su sabor plebeyo, y la tragedia poética su capacidad de elevar ciertos momentos a la altura del mito con una imaginería elemental que refuerza el fatalismo en que Pascual Duarte cree.
Pero donde la obra demuestra más claramente la presencia de un escritor de grandes dotes propias no es en la composición del conjunto ni en la adopción -relativamente armonizada, a pesar de todo- de los modelos dichos, sino en otros aspectos: el poder de representación concreta, atemperada al alma del protagonista, el trémolo quejumbroso que impregna la confesión, y un nuevo modo de dar a sentir la crueldad y su contrario, la piedad.
Aunque La familia de Pascual Duarte es más bien un relato que una novela (entre otras cosas por la influencia del relato picaresco y del romanceril -formas ambas de esquematismo y "chafarrinón"-) el autor demuestra a menudo poseer la más alta facultad del novelista; el don de representar a la conciencia del lector todo un mundo, todo un ambiente fascinador en sus objetos, personas y relaciones.
La descripción del pueblo y de la casa, en el capítulo inicial, es un impecable ejemplo de creación de mundo. La estructura misma del capítulo responde al sentido de soledad que lo inspira: soledad cerrada del prisionero que recuerda la soledad libre en la que contemplaba su contorno y su enclave. Emerge primero en su memoria aquel pueblo de olivos y guarros, con sus casas blancas, la plaza con su fuente en el centro, y en la plaza el ayuntamiento como un cajón de tabaco, con su reloj parado, y la casa de don Jesús (azulejos, macetas) cerca de la parroquia. Del pueblo se desliza la memoria al interior de la casa vacía (cocina, habitaciones, cuadra, corral) y de aquí nuevamente al exterior: al campo solitario desde el cual mira Pascual Duarte encenderse a lo lejos las luces de la ciudad. Todo el espacio físico en que transcurrió la infancia y juventud del protagonista aparece así nítidamente evocado, con sus connotaciones afectivas: la cocina limpia, adornada de objetos vistosos, las habitaciones vulgares, la cuadra con su olor a bestia muerta, el corral con su pozo cegado, el sucio regato y, en la lejanía, Almendralejo como una tortuga baja y gorda, como una culebra enroscada. Si en la plaza hay un reloj parado y una fuente airosa de tres caños (estancamiento, adorno) en la casa hay un despertador que funciona siempre y un pozo cegado (trabajo diario, esterilidad). Y es muy elocuente que Pascual describa con tan amorosos detalles la cocina u hogar, núcleo de la casa, centro de la familia, cuando precisamente la historia que va a referir es la de la destrucción de una familia.
No cabe señalar aquí todos los momentos en que ese poder representativo del buen novelista se confirma. La descripción de la alcoba de la Posada del Mirlo donde Pascual y Lola pasan su luna de miel es otro ejemplo eminente de vivificación de un ámbito concreto: no inventario, sino ambientario. Y en algún otro caso la evocación posee tanta evidencia sensorial que la prosa llega al simbolismo fónico: EI campo estaba en calma y agostado y las chicharras, con sus sierras, parecían querer limarle los huesos a la tierra... Parecido vigor en los retratos, como por ejemplo el de Lola, con sus ojos tan profundos y tan negros que herían al mirar y cuya mata de pelo recogida en gruesa trenza tal sensación daba de poderío que, al pasar los meses y cuando llegué a mandar en ella como marido, gustaba de azotarme con ella por las mejillas, tal era su suavidad y su aroma: como a sol, y a tomillo, y a las frías gotitas de sudor que por el bozo le aparecían al sofocarse... A Lola, al arrodillarse, se le veían las piernas, blancas y apretadas como morcillas, sobre la media negra; las piernas de Lola brillaban como la plata. Los símiles de Pascual son siempre de una concreción y sencillez enteramente adecuadas al observador campesino: la conversación con Lola acerca de su embarazo se espantaba como los grillos a las pisadas o como las perdices al canto del caminante; la garganta del novio estaba seca como un muro, sus orejas rojas como brasas, los ojos le escocían como si tuvieran jabón. El quejido de Pascualillo enfermo sonaba como el llanto de las encinas pasadas por el viento. El curita que confiesa a Pascual en la cárcel aparecía raído como una hormiga. Deseoso de vengarse de su enemigo, Pascual siente en su pecho un nido de alacranes y la sensación de que en cada gota de sangre de mis venas, una víbora me mordía la carne Un ejemplo precioso de concreción descriptiva y de comparativa propiedad, a la vez que un testimonio del buen natural del protagonista y de su frecuente sucumbir a la decepción, son aquellas líneas en que cuenta su impresión del campo al salir de la cárcel: cuando estaba preso me lo imaginaba... verde y lozano como las praderas, fértil y hermoso como los campos de trigo, con los campesinos dedicados afanosamente a su labor, trabajando alegres de sol a sol, cantando, con la bota de vino a la vera y la cabeza vacía de malas ocurrencias, para encontrarlo a la salida yermo y agostado como los cementerios, deshabitado y solo como una ermita lugareña al siguiente día de la patrona...
Pero, además de ese poder de representación de un mundo, cualidad capital del novelista, el autor demostraba también en su primera obra aquella virtud musical que en seguida ratificaría en Pabellón de reposo: el sentido profundo de la melodía emotiva. Recorre la confesión del condenado a muerte una tonalidad quejumbrosa y lamentatoria, resignada. Esa tonalidad aparece a cada instante y, estilísticamente, se refleja en la tendencia a alargar la frase y posponer el verbo; tendencia que si a veces puede parecer un eco arcaizante del Lazarillo, conlleva casi siempre el valor de un signo de meditación plañidera. Por ejemplo: ¡La mujer que no llora es como la fuente que no mana, que para nada sirve, o como el ave del cielo que no canta, a quien, si Dios quisiera, le caerían las alas, porque a las alimañas falta alguna les hacen! O este otro gemido: Nada hiede tanto ni tan mal como la lepra que lo malo pasado deja por la conciencia, como el dolor de no salir del mal pudriéndonos ese osario de esperanzas muertas, al poco de nacer, que -¡desde hace tanto tiempo ya!- nuestra triste vida es! Conforme a las situaciones estos lamentos se extreman naturalmente al ir refiriendo Pascual el malogro de su hijo y el vacío de su hogar. Pero donde alcanzan mayor vibración es en los incisos reflexivos de los capítulos 6, 13 y 17. Acongojado, triste y amargado, arrepentido, Pascual llora con palabras: Yo respiro mi aire, que entra y sale de la celda porque con él no va nada, ese mismo aire que a lo mejor respira mañana o cualquier día el mulero que pasa... Yo veo la mariposa toda de colores que revolotea torpe sobre los girasoles, que entra por la celda, da dos vueltas y sale, porque con ella no va nada, y que acabará posándose tal vez sobre la almohada del director... Yo cojo con la gorra el ratón que comía lo que yo dejara, lo miro, lo dejo -porque con él no va nada- y veo cómo escapa con su pasito suave a guarecerse en su agujero... Y más adelante: Envidio al ermitaño con la bondad en la cara, al pájaro del cielo, al pez del agua, incluso a la alimaña de entre los matorrales, porque tienen tranquila la memoria. ¡Mala cosa es el tiempo pasado en el pecado!. Es ya tópico traer a cuento, a propósito de estas quejas de Pascual Duarte, las de Segismundo en su simbólica torre. Con igual o mayor congruencia podrían recordarse el romance viejo de "EI Prisionero" o los lamentos de Guzmán, amarrado al duro banco, por haber desperdiciado su vida. En todo caso, lo que importa es señalar que este trémolo gemebundo del prisionero infunde al relato mayor unidad como lo que es: la confesión de un condenado a muerte, superando al fin el riesgo de heterogeneidad de aquellos factores picarescos y romanceriles que hemos dicho.
Y quedaría por indicar otra nota vigorosa y nueva: el contrapunto de crueldad y de piedad a que obedece la visión de Pascual Duarte. Es éste un aspecto moral, pero que determina hondamente el arte del autor.
La crueldad, dentro del relato, aparece de dos modos: como deleite en hacer sufrir, por parte de algunos personajes, y como deleite en la descripción de la violencia y la fealdad, por parte del narrador.
Complacencia en el sufrimiento ajeno siente la madre de Pascual, que ríe cuando ve a su marido muerto por la rabia con los ojos abiertos y llenos de sangre y la boca entreabierta con la lengua morada medio fuera, y ríe también haciendo coro al señor Rafael cuando éste -personaje crudelísimo- acaba de patear al pequeño Mario en una de las cicatrices, dejándole sin sentido. Sobra advertir que la madre tampoco siente nunca la menor compasión por Pascual: le trata con indiferencia, le recibe con frialdad, le hostiga con reproches y quejas. El deleite en el sufrimiento ajeno lo siente también "EI Estirao" que a Rosario le cruzó la cara con la varita de mimbre hasta que se hartó, y lo sienten esos niños que a los presos, dice Pascual, nos miran como bichos raros, con los ojos todos encendidos, con una sonrisilla viciosa por la boca, como miran a la oveja que apuñalan en el matadero -esa oveja en cuya sangre caliente mojan las alpargatas-, o al perro que dejó quebrado el carro que pasó -ese perro que tocan con la varita por ver si está vivo todavía-, o a los cinco gatitos a los que apedrean, esos cinco gatitos a los que sacan de vez en cuando por jugar, por prolongarles un poco la vida -¡tan mal los quieren!-, por evitar que dejen de sufrir demasiado pronto....
En este sentido Pascual Duarte, aunque parezca sorprendente, no es cruel. Nunca se goza en el sufrimiento ajeno. Lo que hace es reñir, herir y matar. Pero cuando va a matar a su madre él mismo, contándolo, define su posición: La concienciadicesólo remuerde de las injusticias cometidas: de apalear a un niño, de derribar una golondrina... Pero de aquellos actos a los que nos conduce el odio , a los que vamos como adormecidos por una idea que nos obsesiona, no tenemos que arrepentirnos jamás, jamás nos remuerde la conciencia(4). Pascual puede matar a la yegua y a la perra en un rapto de odio automático y, con análogo arrebato, herir a Zacarías; puede matar al rival que le ha afrentado, en venganza, y puede llevar la venganza, nutrida de resentimiento, hasta matar a su madre y al señor de Torremejía. Pero en ninguno de estos actos disfruta prolongando el padecimiento de las víctimas ni ninguno de ellos representa una injusticia desde su punto de vista, sino precisamente aquella abstracta y bárbara pero innegable justicia de que Marañón habló.
Cruel es, en cambio, Pascual Duarte cuando se detiene a describir las violencias suyas o ajenas y los aspectos viles de la realidad que ha conocido. Pero la crueldad, en estos casos, recae sobre sí mismo y viene a ser como un ejercicio de penitencia mediante el cual percibe a fondo los errores propios, la maldad ajena y la sordidez de su mundo. La mucha sangre que, a lo largo del relato, vemos agolparse en las sienes de Pascual, o manar del cuerpo de sus víctimas, o perderse en la disolución de la familia, simboliza la perdición de aquel hombre, de esa familia, de este pueblo violento. La fetidez de la cuadra es el olor de la muerte albergada en la casa familiar. El rostro repugnante de la madre es la faz misma de la vida corrompida y llagada. Mario, arrastrándose por el suelo como una culebra, haciendo ruiditos con la garganta y la nariz como una rata, con la carne erosionada de orina y pus, desorejado por el cerdo, apaleado por el padre entre las risas de la madre y, al fin, ahogado como una lechuza en una tinaja de aceite ¿que otro papel puede cumplir en la historia de su hermano sino simbolizar la monstruosidad de su familia, así como Pascualillo representa su malogro? ¿Goza Pascual en hacer sufrir al lector contándole pormenores tan repelentes? ¿No es más bien que se lacera a sí mismo, representándose con una clarividencia cruel ante todo para sí propio, la miseria de su vida, la enorme injusticia de la vida?
Pero, a través de la crueldad, asoma la felicidad -muy breve-, la bondad -infructífera- y la piedad. Toda la piedad de Pascual se concentra en su hermana, en Rosario. Rosario es quien levanta del suelo a Mario apaleado; Aquel día me pareció más hermosa que nunca con su traje de color azul como el cielo, y sus aires de madre montaraz ella, que ni lo fuera, ni lo había de ser ... Rosario es la única, de las tres mujeres enlutadas, que le asegura a Pascual que no está maldito porque su segundo hijo se haya malogrado: Yo la quería con ternura, con la misma ternura con la que ella me quería a mí. -Rosario, hermana mía (...) -Triste es el tiempo que a los dos nos aguarda Rosario es quien viene a cuidar a Pascual viudo: Y volvió para casa, tímida y como sobrecogida, humilde, trabajadora como jamás la había visto. (...) Me tenía siempre preparada la camisa limpia, me administraba los cuartos con la mejor de las haciendas, me guardaba la comida caliente si me retrasaba... Al volver del penal, cuando Pascual se aproxima a la casa, en medio de la noche solitaria, piensa si su hermana estará allí soñando, entristecida, con su desgracia, después haber rezado por él una salve, la oración que más le gustaba, o acaso sobresaltada, presa de una pesadilla: Y yo estaba allí, estaba ya allí, libre, sano como una manzana, listo para volver a empezar, para consolarla, para mimarla, para recibir su sonrisa. Rosario es, en fin, quien busca a su hermano nueva esposa, deseando encauzar de nuevo su vida. La piedad de Pascual, su amor a Rosario proviene, de saberla, como él, desgraciada y buena: Sonreía Rosario con la sonrisa triste y abatida que tienen todos los desgraciados de buen fondo. Se identifica con ella como víctima. Y, lo que importa más, ve en ella, en la hermana prostituida, la única madre perfecta: la que, sin tener hijos ni perderlos, sabe amorosamente levantar al caído, comprender al desdichado, rezar por la salvación del condenado, sonreír con dulzura y prepararle al triste la limpia camisa de la felicidad.
El contrapunto de crueldad y piedad en La familia de Pascual Duarte tiene una función moral de autoconocimiento y purificación. No es mero tremendismo, no es artificiosa ostentación de horrores y ternuras adrede. Expresa el odio contra una realidad injusta y el anhelo de concordia, la necesidad de amor, del hijo desvalido.
GONZALO SOBEJANO, Reflexiones sobre La família de Pascual Duarte, "Papeles de Son Armadans", Palma de Mallorca, 1972.
Columbia University Nueva York
Notas
1. Mucho se ha escrito sobre La familia de Pascual Duarte . El estudio de Paul Ilie (en La novelística de Camilo José Cela , Madrid, Gredos, 1963) es un admirable análisis fenomenológico de la mentalidad primitiva y de la violencia, pero decepciona su conclusión de que "la novela es un tratamiento ontológico, y no ético, de la vida" (p. 76). Las interpretaciones más acordes con la ensayada en las presentes páginas, y a las que debo más sugerencias, son las de J. M. Castellet Iniciación a la obra narrativa de C.J.C. , RHM, XVIII, abril-octubre, 1962), E. G. de Nora (La novela española contemporánea , t. II, v. II, Madrid, Gredos, 1962) y A. Zamora Vicente (C. J. C., Acercamiento a un escritor, Madrid, Gredos, 1962).
2. En E. G. de Nora, op. cit., p. 114, nota 11.
3. A. Zamora Vicente, op. cit. p.49.
4. En La cucaña , meditando C.J.C. sobre sus reacciones defensivas de niño, adolescente y joven, cuenta que: Un día, haciendo un extraordinario esfuerzo de voluntad y retorciéndole el pescuezo a la conciencia, se propone derribar un nido de golondrinas y patear los polluelos. A continuación lloró hasta que se quedó dormido, más profundamente que nunca (Op. cit., Barcelona, Destino, 1959, p. 152). Éstas páginas de La cucaña (148-156) deben leerse atentamente en relación con La familia de Pascual Duarte: Tenía un carácter ... despótico y tierno; Era tímido; La mujer le atrae al mismo tiempo que le repele; Descubre el encanto de los malos olores; No siente lástima alguna por la especie humana, pero sí una infinita compasión, una simpatía sin límite, por los perros y los gatos y las arañas; Nuestro joven se siente poderoso y duro como el pedernal; En aquel momento, su reacción de defensa es el ataque. Nada más lejos de mi pensamiento que explicar la psicología de Pascual Duarte por la de su autor o viceversa. Pero lo que parece indudable es que, al trazar el carácter o destino de Pascual Duarte, criminal "inocente" en la España que fue a parar al desastre de 1936, C.J.C. infundió a su criatura de ficción algunas cualidades y preocupaciones de su propia "pubertad siniestra". Repárese en que para Pascual derriba una golondrina es una de las injusticias de que un hombre debe sentir remordimiento y C.J.C. derribó un nido de golondrinas y pateó sus polluelos (de hecho o imaginariamente, es lo mismo). Y repárese en que aquel púber siniestro sentía una infinita compasión por los perros, y Pascual Duarte dispara una vez y otra vez contra un perro. Quede ello aquí. Las exploraciones psicoanalíticas son buenas, tal vez, para médicos.
2. Gregorio Marañón. Prólogo a La familia de Pascual Duarte |

|
Los dos hombres, el joven y el viejo, tan amigos, no a pesar de la diferencia de sus años, sino precisamente porque uno tenía muchos y el otro era mozo todavía, habían hablado, mientras paseaban por el alijar luminoso, del pasado y del devenir de la novela. Sobre lo que dijeron habría mucho que consignar, porque a ambos, uno mirando atrás y otro al futuro, se les ocurrieron comentarios agudos. Ahora, llegados al límite del altozano, se sentaron como otras tardes a contemplar el espectáculo de la llanura, con la ciudad en medio, soñando sobre rocas sus sueños, ya tan viejos como los de las rocas mismas; y el río que abrazaba el caserío y se perdía caracoleando después. Callaron un rato y volvieron sobre uno de los temas que les había entretenido.
-La Familia de Pascual Duarte -dijo el joven- ha tenido el privilegio, excepcional en la historia de la literatura, de pasar, en términos breves, desde la categoría de un libro juvenil y de batalla a la de libro clásico. Y esto, que siempre es difícil, alcanza en la presente ocasión categoría milagrosa, por dos razones: porque es un libro violento y porque es un libro español. La violencia hace también vivir a la obra de los hombres, pero la aleja de las latitudes clásicas, por lo menos durante largos años, hasta que el tiempo la lima los dientes, lo cual acaba siempre por suceder. Pascual Duarte, rezumando todavía truculencia, ha entrado en los Campos Elíseos. Esto, pocas veces se ve. Y menos en España, país en perpetuo trance pasional; y por ello, lo que en todas partes puede ser motivo de retardar el reconocimiento de los méritos de una creación, aquí se suele convertir en un obstáculo casi insuperable.
-Sin embargo -arguyó el de más edad-, el milagro se ha hecho. Y se ha hecho porque como todos los milagros humanos en realidad no es un milagro, sino por el contrario, un suceso lógico, aunque de lógica un tanto encubierta. La historia de Pascual Duarte es sólo en apariencia violenta. Esto me parece esencial. En ella suceden, sin duda, episodios atroces. Pero lo atroz puede no ser violento si brota de esa profunda raíz vital por donde sube y baja la savia de todo lo existente. La vida, si lo es en verdad, y no artificio, es placentera o trágica, según sopla el viento, sin dejar de ser la vida misma y sin perder, en uno o en otro caso, su armonía elemental. Cuando lo atroz, lo trágico, se hace monstruoso, inarmónico, violento, es porque se ha desgajado de su raíz humana, porque ya no es verdad, sino truco. Sin esa raíz, un cuento de color de rosa puede ser monstruoso también. La tremenda historia de Pascual Duarte, como la de los héroes griegos o la de algunos protagonistas de la gran novela rusa, es tan radicalmente humana que no pierde un solo instante el ritmo y la armonía de la verdad; y la verdad jamás es monstruosa ni inmoral, aunque en ocasiones irrite la pituitaria y haga estornudar al quisquilloso fariseo.
Lo malo es, sin duda, tan verdad como lo bueno -repuso el mozo-; pero la maldad, que no tiene límite, como que es agresión a la divinidad, aspriración negativa a superarla, es siempre en su médula, viloencia y anormalidad. Duarte es un hombre malo, contumazmente malo, y es artificio quererle equiparar con los héroes que, por serlo, tienen siempre, aun en el caso en que se valgan de medios torpes, un sentido creador y, por lo tanto, bueno.
Es así como principio general -le atajó el de las canas-; pero el lector que no sea tonto, y no es casi nadie que lee a conciencia, advierte al punto, o por lo menos presiente, que este terrible Pascual, nunca harto de sangre, era en el fondo, como declaró el Padre Lurueña, con palabra autorizadísima, puesto que le confesó antes de salir para el cadalso, un manso cordero, acorralado y asustado por la vida. Pecará de ligero el que vea en esta afirmación un alarde de humorismo. Cuando el humorismo es sincero, esto es, cuando espontáneamente nace, a su tiempo, de los humores vitales y no por artificio de oficio y beneficio, es ni más ni menos que un modo pulcro de decir las cosas necesarias que sin humorismo serían difíciles de decir; como la salsa del buen cocinero hace agradable al paladar los más recios bocados. A veces esto no lo sabe ni el mismo autor, que cree que está, simplemente, jugando a la Retórica. Inútil es añadir que el autor de La Vida de Pascual Duarte sí lo sabe y muy bien.
-Para mí no tiene duda que no que pone a este libro en la categoría de lo no común, no es la pasión que inspira su argumento, ni la perfecta y no buscada maestría con que se cuentan en sus páginas, con hermosa sencillez, los sucesos más extraordinarios, sino eso difícil de comprender a primera vista: que Pascual Duarte es una buena persona y que su tragedia es -y por eso es tragedia sobrehumana- la de un infeliz que casi no tiene más remedio que ser, una vez y otra, criminal; cuando pudiera haber sido, con el mismo barro de que está hecho, el vecino más honrado de su lugar extremeño. Lo que da aspecto de truculencia a este relato, y esto sí es puro truco, si bien legítimo y bien logrado, es el artificio con el que el autor nos distrae para que no reparemos en que Duarte es mejor persona que sus víctimas y que sus arrebatos criminosos representan una suerte de abstracta y bárbara, pero innegable justicia.
Vivamente le arguyó el mancebo así:
-No, no, eso no se puede admitir. La justicia jamás la puede decidir ni ejercer libremente el hombre. La justicia humana es necesariamente imperfecta, y, a las veces, absurda. El día que pueda contemplarse desde la Eternidad la vida de los hombres como un paisaje completo y lejano, lo probable es que nada sorprenda tanto a los bienaventurados, si en ellos existe la capacidad de sorprenderse por alguna cosa, como la insólita rareza con que la justicia humana debe haber coincidido, a lo largo de las generaciones, con la Justicia estricta, la de Dios. Y debe ser así porque nada caracteriza la irremediable imperfección del hombre como su imposibilidad para ser justo, aun cuando quiera serlo con todas las veras de su corazón. La Justicia, en consecuencia, no es una realidad entre los hombres, ni podrá serlo nunca, sino una ficción cuya eficacia residirá precisamente en el hecho de que cada hombre no pueda administrarla por sí mismo. Puesto que es fundamentalmente expuesta al error, tiene que estar vinculada y monopolizada por un artificio social -las leyes, los tribunales, los magistradosque, aunque manejados y servidos por seres humanos, asume las imperfecciones de su actuación con la irresponsabilidad de los entes de creación. El mito, sin carne ni hueso, de la Justicia, absorbe y neutraliza las imperfecciones en la administración de la justicia, que al individuo no se le podrían perdonar. De igual modo, la Medicina, como entidad científica, sirve de antídoto a los tropezones de los médicos. Ahora bien, Pascual Duarte olvidaba esto y se tomaba la justicia por su mano. Si cada hombre quisiera hacer lo propio, aun suponiendo que acertara, la Justicia desaparecería en unas horas. En el fondo, esto es lo que ocurre en las guerras, y sobre todo en las revoluciones. Lo más grave de ellas no son las desolaciones materiales, sino el que sus protagonistas decreten la sustitución de la Justicia establecida por una justicia personal, de individuo a individuo, sin otro código que la llamada Razón de Estado, Acción Directa u otro artificio similar. No es raro que en estas circunstancias, el hombre armado y anárquico haga justicia estricta; pero a la larga o a la corta la Justicia sale perdiendo y hay que volver a empezar a armar el tinglado y a enseñar a respetarle, que no es tarea floja. Este tejer y destejer del respeto a la ley es lo que más ha retrasado la marcha del mundo. Así, pues, la justicia cumple con su deber enviando a la horca a los que, como Duarte, hacen la justicia por su propia mano; y acierta, al dar sólo una categoría de atenuante, a la consideración de que tal vez pudiera el brazo armado de violencia estar movido por la razón.
-Todo eso es verdad- repuso el viejo-; es verdad en el orden de la moral social, que yo estoy siempre dispuesto a acatar. Y me gusta que, teniendo tan pocos años, reacciones así. Pero ello no desvirtúa el hecho, que hay que reconocer, como reconocemos que se está poniendo el sol, de una lejana, bárbara, pero radical vena de justicia fluye en lo profundo de los ímpetus agresivos de nuestro protagonista. Y esto explica lo que su triste historia tiene de armonía permanente, de orden, bajo el tumulto superficial; y el que, en consecuencia, la figura de Pascual Duarte sea ya como el esquema clásico de una variedad tremebunda pero realísima, de la fauna humana, pareja de otras no menos atroces que tienen también su literario arquetipo.
Callaron de nuevo los dialogantes, porque los dos comprendían que la polémica no tendría fin; y como eran inteligentes sabían que la luz sólo nace de las discusiones que de antemano tienen una solución conocida, como el final de las comedias, que no se sabe cuál va a ser, pero que ya está escrito.
GREGORIO MARAÑÓN, Prólogo a La familia de Pascual Duarte, "ÍNSULA", Madrid, 1946 (fragmento).